RASGOS DE LA PERSONALIDAD ADICTIVA DENTRO DEL NÚCLEO SOCIAL
-
INTRODUCCIÓN
El
debate sobre la droga inicia en el uso que según la antropología Dobkin de Ríos
(1984), las drogas se pueden estudiar desde tres diferentes ángulos: la primera
perspectiva seria la utilización de las drogas y lo sobrenatural, que se da en
aquellas circunstancias en que hombre y mujeres utilizan sustancias con fines
mágico – religiosos, para adivinar el futuro, para orientarse en su búsqueda de
lo favorable y lo diabólico. La segunda categoría seria las drogas y el
tratamiento de las enfermedades (medicina tradicional, herbolaria), y la última
categoría la conformaría el placer y la internación social Romero (2005). Y
estos temas siguen en auge, aunque ahora de manera errónea, condenando
fundamentalmente a una clase de la sociedad que por sí sola es estigmatizada,
hablamos de los niños y los adolescentes. De esta manera, se presenta el debate
en torno a los adolescentes y la droga, y como prevenir esos efectos
devastadores, pueden incluso llevar al desarrollo de enfermedades mentales como
esquizofrenia y otras patologías duales, como lo menciona el DSM – 5 (2014)
todas las drogas que se consumen en exceso producen una activación directa
general del sistema de recompensa cerebral, estos trastornos relacionados con
sustancias se dividen en dos grupos: los trastornos por consumo de sustancias y
los trastornos inducidos por sustancias (p. 481). Las políticas destinadas a la
“guerra contra las drogas” ya sean reduccionistas de daños o prohibicionistas
se dirigen hacia una población muy concreta, los adolescentes, que parecen ser
las únicas personas afectadas por este problema. En este sentido, el debate
sobre las drogas se convierte así en una discusión sobre el control social de
una capa de la población que parece haber perdido el rumbo. Lo que más llama la
atención es que dicho problema y dicha población parecen vivir en un limbo
social pues ningún debate incluye toda la estructura social, política y
económica que rodea a tal “supuesto” fenómeno. Fernández (1990) menciona que
“pocos son los autores e investigadores que osan enraizar el problema de la
droga en su contexto social, económico político pues ello significa poner en
tela de juicio a todo el entramado social, incluido la propia acepción
diagnóstica del término droga”(p.52), además de todo el sistema de valores que
nuestra sociedad occidental posmoderna promueve, valores que fácilmente
podrían ser incluidos dentro del
diagnóstico de psicopatías y trastorno de personalidad antisocial y limite.
En
este sentido, el propósito del presente trabajo es poner de manifiesto el error
de enfoque a la hora de tratar el problema de la droga en general y de las
drogodependencias en particular. Insistimos en la noción sesgada del concepto
droga ante la separación entre los calificativos ilegal y legal. Asimismo,
sitúo el problema de la droga tanto en su perspectiva personal, familiar y
social, lo cual permite comprender realmente que la adicción o drogodependencia
es un problema global, de estilo de vida y por lo tanto afecta a toda la
sociedad en su conjunto.
-
DESARROLLO
DEL TEMA
Significados de las
palabras persona y personalidad
Según
Pastrana (2005) “La palabra persona significó al principio lo aparente, lo
postizo, es decir, el carácter del ser humano creado por el autor dramático y
que el actor encarnaba en la escena. No era, por consiguiente, el verdadero
carácter del actor, que quedaba oculto tras a la máscara” (p. 3).
Este origen se ve claro en uno de los
significados actuales de la palabra personalidad,
según el cual "ésta es una máscara que sirve para disfrazar la íntima individualidad
y que representa sólo la mente colectiva" Schultz (2010) Según esto, cada
hombre, en esa comedia o tragedia que es la vida, lleva puesta una máscara que
le sirve precisamente para ocultar su verdadero Yo, su Yo íntimo.
Pero
la palabra que estudiamos tiene también un significado opuesto, significa asimismo el conjunto de rasgos de toda
clase propios de un individuo determinado y que lo distingue de los demás seres
humanos. En este sentido, según Pastrana (2005) la personalidad es "lo que
el hombre es en realidad" (p.3.), no lo que parece ser. Con la palabra personalidad se designa en este caso al
Yo profundo, al verdadero Yo.
Concepto de personalidad
Par
la presente, vamos a entender por personalidad como un concepto practico,
Fernández (1990) la organización total del ser humano, pero destacando sobre
todo sus aspectos afectivos y emocionales, así como el yo y la conciencia de sí
mismo (p. 51).
Cuando
hablamos de personalidad, y más aún de su desarrollo, debemos tener bien claro
la distinción entre dos conceptos: genotipo
y fenotipo.
Genotipo,
se refiere a las personalidades del sujeto debido a su constitución biológica,
es decir, a los que podría o debería ser. Está determinado por la herencia y el
desarrollo neuropsicológico de los primeros años.
Fenotipo,
se refiere a la manifestación conductual de la personalidad del individuo, o
sea, lo que hace y cómo se muestra. Está determinado por el genotipo y por los
procesos de aprendizaje a los que se vea sometido el sujeto a lo largo de su
vida.
Tanto
los factores genéticos como los ambientales juegan un papel fundamental en el
desarrollo de la personalidad.
Los
primeros años de vida son fundamentales. Hasta los 18 meses de edad el niño
desarrolla neurológicamente sus capacidades sensoriales. Entre los 23 meses y
los 6 años adquiere autonomía sensoriomotora. Las habilidades mentales
abstractas se desarrollan en el período comprendido entre los cuatro años y la
adolescencia. El aprendizaje no sólo mediatiza el desarrollo neuropsicológico
del niño, sino que a partir de la adolescencia y a lo largo de toda su vida
puede ir modelando determinadas conductas y, por tanto, variando el fenotipo,
en definitiva, su personalidad.
A continuación, se
abordará las características de la personalidad según los enfoques humanista y
psicoanalítico.
Personas
que funcionan plenamente según Rogers
Dentro del enfoque
humanista propuesto por Rogers (1961), éste menciona que el resultado deseable
del desarrollo psicológico y la evolución es una persona que funciona plenamente
y describe varias características en los sujetos que se relacionan a
continuación:
Las personas que funcionan plenamente conocen todas las experiencias. No deforman ni niegan ninguna experiencia y las
filtran todas a través del sí mismo. No adoptan una actitud defensiva porque no
se deben defender de nada, no hay nada que amenace su autoconcepto. Están
abiertas a sentimientos positivos, como el valor y la ternura y a sentimientos
negativos, como el miedo y el dolor. Son más emotivas dado que aceptan una gama
más amplia de emociones positivas y negativas que sienten con mayor intensidad.
Los sujetos que funcionan plenamente viven los momentos de la vida con
absoluta espontaneidad. Todas las
experiencias son frescas y nuevas en potencia. No se pueden predecir ni
anticipar, pero los individuos participan en ellas sin reservas, en lugar de
limitarse a observarlas.
Las personas que funcionan plenamente confían en su organismo. Con esta frase Rogers quería decir que este tipo de
sujetos confía en sus reacciones, en lugar de guiarse por opiniones ajenas, por
un código social o por sus juicios intelectuales. Adoptar la conducta que
parezca adecuada es un buen criterio para comportarse de forma satisfactoria.
Rogers no sugería que los individuos que funcionan plenamente prescinden de la
información obtenida de su intelecto o de otras personas, sino más bien que
aceptan todos los datos como congruentes con su autoconcepto. Nada es una
amenaza para ellos; pueden percibir, evaluar y ponderar con exactitud toda la
información.
Los sujetos que funcionan plenamente toman decisiones con entera libertad,
sin restricciones ni inhibiciones. Esto
les confiere una sensación de poder pues saben que el futuro depende de sus
actos y no de las circunstancias presentes ni de hechos pasados o de otras
personas. No se sienten obligados, por ellos mismos ni por otras personas, a
comportarse sólo de una manera.
Las personas que funcionan plenamente son creativas, llevan una vida
constructiva
y se adaptan a las condiciones cambiantes del entorno. La espontaneidad forma parte de la creatividad. Estas
personas son flexibles y siempre están buscando experiencias y retos.
Los individuos que funcionan plenamente enfrentan los problemas. No cesan de ensayar cosas nuevas, y se esfuerzan y
ponen en práctica todo su potencial; es decir, una forma de vida que plantea
retos y gran complejidad. Rogers no dice que estas personas son alegres,
dichosas o felices, aunque a veces lo sean. Más bien cabría describir su
personalidad como enriquecedora, emocionante y llena de sentido.
Etapas
del desarrollo según Jung
Para
el enfoque psicoanalítico, sito a Jung quien no postuló una secuencia de etapas de crecimiento con tanto detalle como
Freud, pero se refirió a periodos específicos durante el proceso global (Jung,
1930).
De la niñez a la adultez temprana
El yo se empieza a desarrollar en la niñez temprana, al principio de una
manera primitiva porque el niño todavía no se forma una identidad individual.
En esta etapa, su personalidad es poco más que un simple reflejo de la de sus
padres. Así pues, ellos ejercen gran influencia en la formación de la
personalidad del hijo. Impulsan su desarrollo o lo obstaculizan con su
comportamiento hacia el pequeño.
Los padres podrían tratar de imponer sus personalidades al niño porque
desean que sea una extensión de ellos. También podrían desear que adquiera una
diferente a la de ellos para que compense de algún modo sus propias
deficiencias. Los rasgos importantes del yo no se empiezan a formar hasta que
el niño sabe distinguir la diferencia entre él y la gente o los objetos de su
mundo. Es decir, la conciencia aparece cuando es capaz de decir “yo”.
No es sino hasta la pubertad cuando la psique adopta forma y contenido
definidos. Este periodo –que Jung llamó el nacimiento psíquico– se
caracteriza por las dificultades y la necesidad de adaptarse. Las fantasías de
la niñez llegan a su fin cuando el adolescente confronta las exigencias de la
realidad. En el periodo comprendido entre la adolescencia y la adultez temprana
predominan las actividades preparatorias, como terminar la escuela, iniciar una
carrera, casarse y formar una familia. En esos años, nuestros intereses se
dirigen al mundo exterior, predomina el consciente y, en general, la
extroversión es la actitud consciente primaria. El objeto de la vida es
alcanzar nuestras metas y crearnos un lugar seguro y exitoso en el mundo. Por
lo tanto, la adultez temprana debería ser un periodo emocionante y lleno de
desafíos, con nuevos horizontes y logros excelentes.
Según Jung, los cambios fundamentales de la personalidad ocurren entre los
35 y los 40 años. Este periodo de la edad madura fue un tiempo de crisis
personales en el caso de Jung y de muchos de sus pacientes. Para entonces, los
problemas de adaptación de la adultez temprana han sido resueltos. El individuo
típico de 40 años tiene una carrera bien cimentada, está casado y vive en una
comunidad. Jung se preguntaba por qué tantas personas de esa edad que han
alcanzado el éxito se ven afectadas por sentimientos de desesperación y
minusvalía. Todos sus pacientes le decían en esencia lo mismo: se sentían
vacíos. La aventura, la emoción y el entusiasmo se habían esfumado. La vida ya
no tenía sentido.
Cuanto más analizaba Jung esta etapa, tanto más se convencía de que los
cambios drásticos de personalidad eran inevitables y universales. La edad
madura es un periodo normal de transición, durante el cual la personalidad pasa
por transformaciones necesarias y benéficas. Por irónico que se antoje, los
cambios ocurren porque los individuos han podido cumplir con las exigencias de
la vida. Pusieron todo su esfuerzo en las actividades preparatorias de la
primera mitad de su existencia, pero a los 40 años esa preparación había
llegado a su fin y los desafíos estaban resueltos.
Aun cuando siguen teniendo bastante energía, ésta ahora no tiene hacia
dónde ir, tiene que ser reencauzada hacia otras actividades e intereses.
Jung señalaba que en la primera mitad de la vida debemos concentrarnos en
el mundo objetivo de la realidad: los estudios, la carrera y la familia. En
cambio, la segunda mitad se debe dedicar al mundo subjetivo interno, que hasta
entonces ha sido descuidado. La actitud deja de ser extrovertida y se vuelve
introvertida. El descubrimiento del inconsciente modera la concentración en la
conciencia. Los intereses dejan de estar en lo físico y lo material y se
dirigen a lo espiritual, lo filosófico y lo intuitivo. El equilibrio de todos
los aspectos de la personalidad sustituye a la unilateralidad anterior (es
decir, el énfasis en la conciencia).
Así pues, en la edad madura comienza al proceso de realización o
actualización del sí mismo. Si logramos integrar el inconsciente y el
consciente estaremos en condiciones de alcanzar un nivel más alto de salud
psicológica positiva, estado que Jung denominó individuación.
Individuación
 En pocas palabras, la individuación implica convertirse en un
individuo, en realizar las capacidades propias y en desarrollar el sí mismo. La
tendencia a la individuación es innata e inevitable, pero las fuerzas
ambientales, como las oportunidades económicas y educativas y la índole de la
relación progenitor e hijo, la impulsan o la obstaculizan.
En pocas palabras, la individuación implica convertirse en un
individuo, en realizar las capacidades propias y en desarrollar el sí mismo. La
tendencia a la individuación es innata e inevitable, pero las fuerzas
ambientales, como las oportunidades económicas y educativas y la índole de la
relación progenitor e hijo, la impulsan o la obstaculizan.
Para lograr la individuación, las personas de edad madura deben abandonar
las conductas y los valores que dirigieron la primera mitad de la vida y
encarar el inconsciente, llevándolo a la conciencia y aceptando lo que les pide
que hagan. Deben escuchar lo que dicen sus sueños y seguir sus fantasías,
ejercitando la imaginación creativa escribiendo, pintando o mediante otro tipo
de expresión. Se deben dejar guiar, pero no por el pensamiento racional como
antes, sino por el flujo espontáneo del inconsciente. Sólo así se revelará el
verdadero sí mismo.
Jung advirtió que el hecho de admitir las fuerzas inconscientes en la conciencia
no significa ser dominado por ellas. Se deben asimilar y equilibrar con el
consciente.
En este periodo de la vida no debería predominar ningún aspecto de la
personalidad.
Un individuo maduro y emocionalmente sano no se deja guiar por el
consciente ni por el inconsciente, por una actitud o función específicas ni por
ninguno de los arquetipos.
Cuando se consigue la individuación, todos ellos están en armonioso
equilibrio.
En el proceso de individuación durante la edad madura el cambio de
naturaleza de los arquetipos es sumamente importante. El primer cambio implica
destronar a la persona. Si bien tenemos que seguir desempeñando diversos
papeles sociales para poder funcionar en el mundo real y llevarnos bien con
distintas clases de personas, debemos reconocer que nuestra personalidad
pública tal vez no represente nuestra verdadera naturaleza. Es más, debemos
aceptar el auténtico sí mismo que la persona ha estado ocultando.
Personalidad adictiva
Basado
en Orlich. S. (2017) Algunas personas son más
susceptibles y más propensas que otras a la adicción y tienen lo que llamamos
una personalidad adictiva. Se trata de alguien que tiene una lógica adictiva.
Por esta razón existen personas que prueban una substancia e inmediatamente
establecen una relación particular con dicha droga y no pueden romperla sin
ayuda.
Esta es la
dimensión psicológica de la adicción: Orlich. S. (2017) el valor y la función
que un individuo le dan a un objeto, persona, actividad o droga que,
imaginariamente parece ser imposible de dejar o de sustituir. También existe el
factor de la adicción fisiológica, es decir la urgencia física de consumir
porque el organismo, a nivel celular, se ha acostumbrado a su consumo y la
falta produce marcados síntomas de abstinencia.
La adicción es una
enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social. Por esta razón los sistemas
sanitarios deben identificar el consumo como un problema en el estilo de vida,
es decir, deben hacer explícito y publico el problema. El alcoholismo y la
toxicodependencia, así como otras formas derivadas de las conductas morales o
naturales, se convierten en una enfermedad. Con esto la ciencia favorece una
motivación autorizada para la estigmatización social de los comportamientos
desviados de las normas De Dominicis (1997). Esto quiere decir que las causas
biológicas, emocionales y sociales interactúan entre sí para favorecer una
adicción. Cada persona es diferente y muestra matices distintos del problema,
por lo que es necesario individualizar cada caso para analizar sus causas y diseñar
su tratamiento.
Además
de las adicciones a drogas o sustancias tenemos otro tipo de conductas que
podemos clasificar como adictivas:
Adicción
al juego, las compras, al sexo, las relaciones, las religiones, teléfono, al
trabajo, internet, televisión y computadora entre otros.
La adicción es un
proceso gradual, se va desarrollando continuamente en una persona. Al principio
alguien puede utilizar una sustancia o tener un hábito, pero pronto su práctica
va aumentando, hablamos de que del hábito se pasa al abuso y del abuso a la
adicción. La línea que divide al abuso de la adicción es muy fina y muchas
veces pasa inadvertida, pero en cualquier momento la persona puede convertirse
en adicta.
Respecto
a las características que diferencian a los consumidores de sustancias con y
sin trastorno de personalidad, Nace, Davis y Gaspari (1991) y Fernández (2002)
consideran que los sujetos con trastorno de personalidad consumen sustancias
ilegales con más frecuencia; tienen un patrón de consumo de alcohol diferente,
son más compulsivos y lo usan para manejar su estado de ánimo e incrementar su
funcionamiento; presentan más problemas psicopatológicos; más impulsividad; una
menor satisfacción con sus vidas y un mayor aislamiento.
De esta forma podremos establecer necesarias matizaciones entre uso,
habito, abuso y dependencia según Pérez del Rio (2011).
Uso,
la simple utilización en momentos puntuales, es decir se trata de un uso
ocasional, cultural, un uso definido para una ocasión definida, un uso
esporádico.
El hábito,
se trataría de la costumbre de consumir una substancia, por la adaptación a sus
efectos, un ejemplo de ello es en el hábito de tomar café o sea en el consumo
de cafeína. Habría el deseo del producto, pero nunca se vivenciaría de manera
imperiosa y nunca deriva en alteraciones conductuales.
Abuso,
cuando hay exeso, cuando hay un uso cotidiano regularizado, que aumenta, se
incrementa, empleando en ello bastante tiempo de forma tal que la persona
inicia a evitar situaciones sociales y siente angustia Pérez y Martin (2007).
En el caso del abuso ya encontramos consecuencias a nivel social, biológico y
psicológico.
Para explicar el abuso, la literatura al respecto se ha centrado más en las
consecuencias que en la posibilidad de que genere abstinencia y tolerancia.
Pero entendemos que una pauta de abuso conlleva en casi todos los casos
tolerancia y abstinencia.
Dependencia,
se dividirá en dependencia física, psíquica y en algunos casos social, aunque
todas se dan conjuntamente la mano en mayor o menor grado, es decir, puede
predominar una sobre las otras, pero cuando una dependencia se da. Repercute en
otras áreas, siempre y cuando estemos hablando desde el terreno de la
psicología Alonso – Fernández (2003).
La enfermedad
El tercer principio de la personología, Schultz (2010) establece que la
personalidad se sigue desarrollando con el transcurso del tiempo y que se
construye en razón de todo lo que nos sucede a lo largo de la vida. Por lo
tanto, es muy importante estudiar el pasado de los individuos (p. 186). Puesto
que no se llega a considerar una enfermedad o adicción porque no solamente es
atribuida a la falta de moral o a una voluntad débil y poco a poco comienza a
entenderse como un problema médico. Pascual (2009) menciona que entre las
diversas causas de degeneración de la especie humana se encontraba el
alcoholismo, y es que en el alcoholismo un excelente nexo, ocasionando grandes
gastos en mantenimiento y curación de estos enfermos en los asilos, hospitales
y prisiones en cuento al tratamiento curativo, realmente nada había.
Una vez identificado el problema con la ayuda del autor Magnuss Huss (1807
- 1890) creado el diagnostico admitido en la sociedad; algunos de los
principales factores favorecedores de la expansión de las drogas han sido el
crecimiento de las ciudades, la marginalidad y los estilos educativos que son
los cuales coadyuvan a la formación de una personalidad siendo estos estilos
inadecuados, o excesivamente rígidos o demasiado flexibles. Asimismo citando parte de un artículo de
proyecto hombre en su revista Adicciones y emociones (2013) cabe mencionar que
la diferencia de las personas superiores o lideres emocionalmente inteligentes
y aquellos otros que no lo son, no es que aquellos tiene más habilidades
técnicas, más conocimientos, mejor currículo académico, o mayor cociente
intelectual; la diferencia, es el modo en que gestionan sus emociones y las
relaciones, su capacidad para empatizar con sus trabajadores, de motivar al
grupo, de perseverar en el trabajo y sobre todo son jefes que articulan todos
los valores compartidos por la plantilla, con el objetivo que sus integrantes
mejore un significado a su trabajo, ya que encontrarlo es el principal factor
de protección frente al consumo de drogas (p.3). de esta manera no solamente se
ataca a la persona sino también a la enfermedad puesto que si está inmersa en
la personalidad se debe trabajar tanto en la niñez y adolescencia para
prevenirla.
También hay que mencionar que, ante los problemas expuestos en la
introducción del artículo, se han implementado programas de prevención que
según Proyecto hombre en su revista adicciones y emociones (2013) los cuales
trabajan con la familia del adolescente que también lleva su programa, este
equipo ayuda a desarrollar herramientas y estrategias para convertirse e
excelentes agentes preventivos de drogodependencias dentro de su hogar (p. 38).
Evidenciando que el problema está en el núcleo de la sociedad y no en la droga.
Todos estos factores anteriormente señalados y otros que seguro se han
quedado en el tintero, propician que se extienda el consumo masivo de
sustancias en el mundo, y un problema tan singular reclama ser abordado en su
conjunto.
-
CONCLUSIONES
·
La recuperación social activa de los niños
y adolescentes puede ser una de las medidas más eficaces no solo para prevenir
el abuso de las drogas y la drogodependencia, sino incluso para lograr una
humanidad más feliz, donde congeniasen mejor los adultos y los jóvenes.
·
Se ve preciso mejorar las condiciones de
vida de los niños y adolescentes con una convivencia con adultos que hayan
recuperado sus papeles tanto como padre como madre. Asimismo, se precisa dar a
los niños y adolescentes un papel más activo en la sociedad, un papel de
responsabilidad.
·
Las nuevas tecnologías han favorecido la aparición en los
últimos años de nuevas formas de adicción como al internet, a los teléfonos
celulares, a los videojuegos, etc. Estas se unen a las ya conocidas como la
ludopatía (adicción al juego y a las apuestas), adicción al sexo, a las compras
compulsivas, a las relaciones y al trabajo.
-
REFERENCIAS
·
DSM – IV (2014) Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales. España: Editorial Médica Panamericana.
·
Pérez F. (2011) Estudio sobre adicciones.
Burgos: Imprenta Provincial.
·
Alonso – Fernández F. (2003). Las nuevas
adicciones. Madrid: TEA Ediciones.
·
Romero P. (2005) sociología en: Tratado
SET de trastornos adictivos, (sociedad Española de Toxicomanías) (Cood.) Pérez,
Peris y col. Madrid: Médica Panamericana.
·
Dobkin de Ríos (1984). Visionry vine.
Hallucinogenetic healing in the Peruvian Amazon. Prospec Highs Illinois:
Wavelad Press Inc.
·
Orlich. S. (2017, 29 de agosto de 2017).
Personalidades Adictivas, recuperado de https://www.clikisalud.net/adicciones/pdf/personalidades_adictivas.pdf.
·
Schultz. D. (2010) Teorías
de la Personalidad, CENGAGE, México D.F.
·
De Dominicis, A. (1997).
La comunidad terapéutica para toxicodependientes. Orígenes y desarrollo del
método. Ed. El centro Italiano de Solidaridad de Roma. (C.e.I.S.) de Roma:
documento interno sin publicar.
·
Fernández. A. (2017, 21
de agosto de 2017) la personalidad del drogadicto, recuperado de www.ehu.eus/documents/1736829/2019247/08+-+Personalidad+drogadicto.pdf
·
Fernández, J.J.
(2002). Trastornos de personalidad y adicción: relaciones etiológicas y
consecuencias terapéuticas. Anales de
Psiquiatría, 18.
·
Nace, E.P., Davis,
C.W. y Gaspari, J.P. (1991). Axis II comorbidity in substance abusers. American Journal of Psychiatry, 148
·
Pascual (2009). Antecedentes históricos de las adicciones. Del siglo
XIX hasta 1940. (Coord.) Torres, A. Historia de las adicciones en la España
contemporánea. Ed. Sociodrogalcohol
·
Rogers, C. R.
(1961). On becoming a person: A
therapist’s view of psychotherapy, Houghton Miffl in, Boston.
Lic. Gustavo Bruno Limachi Tapia
PSICOLOGO – TERAPEUTA
Autor del libro, Vive ¡Realmente!
Psicólogo clínico titulado en la Universidad Mayor de San Andrés, especializado en España como terapeuta experto en rehabilitación de personas con comportamiento adictivo.
Asimismo, es docente universitario y conferencista internacional.
SIGUENOS EN FACEBOOK: Alcoholismo y otras adicciones La Paz - Bolivia
Numero de contacto: 70553740




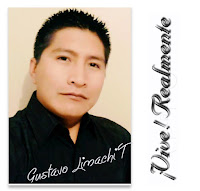
Comentarios
Publicar un comentario